
Sobre el libre albedrío
Introducción y versión de Luis Frayle Delgado
Apéndice de Andrés Rodríguez
Cypress Cultura
ISBN: 978-13-87504-19-9
2026
Creación poética, narrativa, ensayos, traducciones y otras obras

Cypress Cultura
ISBN: 978-13-87504-19-9
2026
 Dísticos de Catón
Dísticos de Catón
Introducción y versión de Luis Frayle Delgado
Cypress Cultura
ISBN: 978-84-129035-8-4
2025
Los Dísticos que se presentan en esta edición, traducidos directamente del latín, fueron escritos o recopilados por un autor del que apenas conocemos su nombre, llamado Dionisio Catón, entre el siglo III y IV de nuestra era. Fueron leídos durante la Edad Media e incluso después como un manual de enseñanza del latín y como un elenco de sentencias o máximas morales, de sabiduría para la vida. Fue traducido a muchas lenguas, entre ellas al castellano, bien desde el latín o desde la traducción francesa de Corderio de 1543.
En la edición de Erasmo que recuperamos para el lector español, los Dísticos están divididos en cuatro libros y una Epístola dedicatoria. Los dísticos de cada libro van precedidos por un breve prefacio y cada dístico seguido de un comentario de Erasmo donde el autor neerlandés aporta su perspectiva personal, lo cual justifica plenamente la inclusión del libro en la Biblioteca del Humanismo Renacentista.
Además de los Dísticos, y como explica en la Epístola introductoria, Erasmo incluye en esta edición otros aforismos o máximas morales en latín. En nuestra edición, se incluyen como epílogo los dichos de los llamados Siete sabios de GreciaCypress Cultura
2025
¿Vivimos en una sociedad decadente? ¿Quizá en el fin de una era? ¿A punto de empezar una nueva, o quizás la hemos comenzado ya?En cualquier caso, el ser humano puede superar cualquier obstáculo y avanzar en su humanización. Para ello, contamos con la tradición del humanismo, que nos permite progresar en cuanto acrecienta los valores y facultades que constituyen al hombre y le hacen ser lo que es, distinto de todas las demás criaturas. A diferencia de los que quieren eliminar la historia de la humanidad para manipular el presente y fabricar un futuro a su antojo y capricho, hemos de afirmar el humanismo como un hecho histórico y aprender del pasado para mejorar el porvenir del ser humano, de acuerdo con el aforismo "historia magistra vitae".
Traducción de Luis Frayle Delgado
Cypress Cultura
ISBN: 978-84-129035-1-5
2025

San Bernardo de CLARAVAL
Tratado del Amor de Dios
Versión y estudio introductorio de Luis Frayle Delgado
Cypress
2024
SBN: 978-84-129035-2-2.
128x182mm. 76 pp. 12€
"De diligendo Deo es una de las primeras obras que escribió San
Bernardo, donde ya expone el tema central de su pensamiento y su
espiritualidad. El centro del tratado es la descripción de la subida a
la unión con Dios o los cuatro grados de la Escala mística. Pero antes
explica las causas y efectos del amor divino en el amor humano, amor
del alma que aspira a culminar la epopeya de la subida hasta la unión
mística."
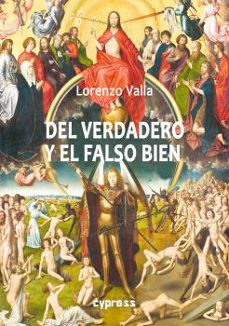
VALLA, Lorenzo
Del verdadero y el falso bien
Traducción de Luis Frayle Delgado
Cypress
2024
Reseña en la revista Humanitas
Cuando caen las hojas del alma
Quando caem as folhas da alma
Edição bilingue / Edición bilingüe
Traducción de / Tradução de
Carlos d'Abreu
Editora Labirinto, Fafe, Portugal, 2024
Crear en Salamanca, 12/11/2024
Versión de Luis Frayle Delgado
Ensayo preliminar en la revista Humanitas
BIBLIOTECA DEL HUMANISMO RENACENTISTA
Cypress
2024
Frayle Delgado, Luis
Fray Luis de León
Poeta de La Flecha
Cypress Cultura
noviembre 2023
Fray Luis de León.
Poeta de La Flecha
Reseña de Ismael Sánchez
Se reúnen en este libro tres ensayos sobre la poesía de Fray Luis de León, uno de los más eminentes autores de la lengua castellana, remitiéndola a un lugar emblemático de la poesía luisiana: la finca de La Flecha, situada en la ribera del Tormes a dos leguas de la ciudad del Estudio de Salamanca, donde fue alumno y profesor el fraile agustino.
Ensayo preliminar y versión de Luis Frayle Delgado
THEMATA
Cypress
2023
 SÉNECA
SÉNECA
La brevedad de la vida. El ocio. La vida feliz
Traducción de Luis Frayle Delgado
Cypress Cultura 2022
ISBN: 978-84-124704-1-3
Pedidos a cypress.cultura@gmail.com
G.W. LEIBNIZ
Obras filosóficas y científicas
Volumen 15
Correspondencia II
Editores Juan Antonio Nicolás y Rogelio Rovira
COMARES
Granada, 4 de enero de 2022
Papeles del Martes - Número 65 - 2021
In memoriam al fundador de la revista, Emilio Rodríguez
Frayle Delgado, Luis
Mis raíces en el río
No volví realmente porque hay caminos que no tienen retorno.. La trayectoria de mi vida fue tortuosa y, hasta ahora, no ha terminado en los lugares de mi infancia. Pero volví con mis recuerdos; otra manera de regresar. Solo me quedan algunas tumbas, ya anónimas, perdidas, en el cementerio de mi pueblo. y algunos amigos de infancia y adolescencia.. Pero creo que todos volvemos de alguna manera a nuestros lares a dar culto a nuestros pequeños dioses domésticos, los de nuestros juegos, de nuestras huídas por los campos y montes de nuestra infancia. Yo vuelvo hoy con una mirada agridulce, quizá compasiva, nostálgica y agradecida a las personas y las cosas sencillas que amé; y sigo amando en el recuerdo.
Silencios de la Espera
Traducción al italiano de Stefania di Leo
Salamanca, 2020
Es la entrada al silencio de mi Refugio. He llegado a la edad en que se busca el silencio para vivir de los recuerdos. El futuro son los hijos y los nietos y todo lo que has ido dando a luz a lo largo de la vida. Siempre buscamos un lugar donde guardar nuestros recuerdos y allí nos refugiamos con ellos para volver a vivirlos. Los atardeceres son propicios para escucharlos y otear en la bruma del pasado, mirando hacia el poniente o dejándote guiar por los últimos rayos reflejados en el monte, que van fundiéndose con la noche.
Recojo aquí estos sentimientos que he ido alumbrando mientras esperaba, en el silencio de la brisa en la enramada o al compás de las esquilas del rebaño que pace en el prado o pasa por el camino. o contemplando las primeras estrellas. Algunos los he traído de lejos, compartidos con mis amigos, otros los he expuesto ante los ojos de los poetas en mi tertulia del martes. La mayor parte se han quedado aquí silenciosos cuando contemplaba la belleza sencilla de las flores de mi huerto, o miraba la limpidez del cielo.
Los reúno todos, los que nacieron en el Refugio y los que vinieron a refugiarse aquí, huyendo de las estentóreas voces de la literatura y de la publicidad. Creo que no son versos para declamarlos sino para leerlos en silencio.
Una mano blanca (PDF)
El convento de mi tía abuela estaba cerca de la Gran Plaza del Ayuntamiento de la bella ciudad de los canales. Y cuando por la tarde pasábamos bajo la gran torre del Beffroi, el Campanario gótico flamígero, echaban al vuelo las campanas, a la vez tocaban el ángelus las de todas las iglesias de la ciudad, incluida las de la Catedral de San Salvador, que estaba cerca. Agarrada de la mano de mi abuelo pasábamos delante de la Santa Capilla de la Preciosa Sangre y luego entrábamos en el Callejón del Asno Ciego y cruzábamos el canal por el puente y llegábamos al Mercado del Pescado. Unos pasos más y estábamos enseguida en el convento. Al pasar por los jardines de un palacio veía una estatua, el busto de un personaje, que me llamaba la atención porque llevaba una gorra muy bonita; y a mis preguntas sobre quién era, mi abuelo siempre me respondía: “es un español muy sabio, que aquí escribió muchos libros, se llama Juan Luis Vives”. Y estábamos ya junto al convento. Veíamos las ventanas de la fachada posterior que se reflejaba en el canal. Unos pasos más y teníamos delante la fachada principal del edificio de piedra oscura, casi verdosa, como todo el convento; rodeando el edificio gótico con techos de pizarra muy anguloso había un jardín, con muro de piedra unida con argamasa, alto, más que mi abuelo, y la parte superior del muro tenía cristales rotos incrustados en la argamasa. Un día mi abuelo me alzó a hombros para que los viera. Me dijo que los habían puesto para que nadie pudiera entrar al convento, porque allí vivían en recogimiento y silencio unas monjas que no podían salir nunca a la calle, porque era un convento de clausura. Y podían ser visitadas una vez al mes. Cuando íbamos andando por la ciudad yo le preguntaba muchas cosas a mi abuelo y él me iba respondiendo y así yo me enteraba un poco de aquel convento. Me dijo que era de las clarisas, que había fundado hacía muchos años Santa Clara, que era amiga de San Francisco, que también fundó otro convento de frailes, que se llaman franciscanos. Y eso ocurrió en una ciudad que se llama Asís que está en un país que se llama Italia. Y yo entonces empecé a pensar que por qué no salían del convento y pensé también que se lo preguntaría a mi abuelo.
Cuando llegamos a la puerta del jardín, que era de barrotes de hierro, viejos y oxidados, mi abuelo tocó una campanilla que estaba colgada al lado de la puerta, por dentro, metiendo la mano y agarrando la cadena del badajo y agitándolo. En las visitas siguientes mi abuelo me cogía en sus brazos y yo tocaba la campana, y recuerdo que me gustaba mucho. Luego por un caminito de piedras llegamos enseguida a la puerta del convento, que como por arte de magia se abría delante de nosotros con un ronco chirrido, que hacían sus goznes. Era una puerta de madera gruesa y labrada con rombos y claveteada, pero me pareció que era muy vieja. Tenía un aldabón que era un dragón con una gran bola en su boca, que me daba un poco de miedo, con la que se golpeaba para llamar. Pero no tuvimos que llamar. Cuando llegábamos la puerta se abrió porque ya sabían que íbamos a llegar. Pasamos a una pieza bastante oscura y enseguida oíamos una voz que nos decía “ave María purísima” y mi abuelo contestó “sin pecado concebida”. Era la hermana tornera que nos recibía con una voz dulce y amable. Pero no la veíamos, estaba detrás del torno. El torno era un artilugio, que yo nunca había visto antes, empotrado en un hueco de la pared, cerca de la entrada. Era una plataforma circular en la que se apoyaban dos tablas cruzadas que formaban cuatro ángulos. Giraban sobre un eje; y allí se ponían las cosas que de esa manera, como por una puerta giratoria, entraban al convento.
Mi abuelo le dijo a la hermana tornera que veníamos a visitar a la hermana Godelieve y enseguida oímos una campana dentro del convento, seis campanadas. Era la llamada de mi tía, pues a cada una de las monjas la llamaban con un número de campanadas. La hermana tornera nos dijo que pasáramos al locutorio y por un pasillo con una débil luz llegamos a una habitación muy singular. Yo debí de abrir los ojos muy grandes, primero porque allí apenas se veía, y en segundo lugar porque estaba sorprendida o quizá me daba un poco de miedo. La pieza era grande y estaba dividida en dos partes, una donde estábamos mi abuelo y yo y nos sentamos en un banco de madera que había adosado a la pared; la otra parte estaba detrás de unas rejas de hierro. Yo estaba expectante y sin decir nada, pero fue sólo un momento porque enseguida apareció un sombra detrás de la reja, que era como un gran ventanal con unos barrotes muy juntos que dejaban huecos muy pequeños, por donde se podía ver un poco el interior. La reja cubría toda la pared y se complementaba con una puerta de madera muy estrecha en su extremo izquierdo, en dirección a la puerta de salida del convento.
Detrás de la reja había una cortina un poco transparente que me permitía ver una silueta. Era la hermana Godelieve, que iba cubierta totalmente de pies a cabeza con una especie de gorro, que después me dijo mi abuelo que era la toca y un vestido oscuro desde el cuello hasta los pies, que era el hábito pardo de las clarisas. Por la cortina no se le podían distinguir la cara ni sus facciones. Ella estuvo muy amable conmigo y me preguntó cómo me llamaba y cuántos años tenía y yo le respondí con un hilito de voz. Hablaron mi abuelo y ella interesándose por toda la familia y entretanto yo observaba que algo se movía en el fondo del locutorio. Después me contó mi abuelo que allí había otra monja, que había entrado y se había puesto detrás de otra cortina y permanecía allí mientras la hermana tenía la visita; era la madre superiora u otra monja que ella designaba para acompañar a las que recibían las visitas: y eso ocurría siempre que iban a visitar a una monja y también me dijo que la acompañante se llamaba “la tercera”, pues eran tres: la hermana que recibía la visita, la persona que iba a visitarla y la monja acompañante que estaba detrás de una cortina. Y entonces supe también que eso era una costumbre muy antigua de los conventos de clausura, que eran muy estrictos.
En otra de las visitas en que acompañé a mi abuelo supe cómo funcionaba el torno y para qué servía, porque mi abuelo le llevó una manta a mi tía en una bolsa y la puso en el torno cuando llegamos y el torno giró y la hermana tornera la recogió allá dentro para dársela a mi tía. Yo le pregunté a mi abuelo por qué le llevaba una manta a la monja, porque tenía mucha curiosidad acerca de lo que hacían en el convento, como vivían aquellas monjas, que no salían nunca y para las visitas salían al locutorio acompañadas de otra monja. Yo le pregunté a mi abuelo que si eran tan pobres que no tenían mantas para dormir en la cama. Y él me dijo que no dormían en la cama, que dormían sentadas en una silla con una tabla para estirar las piernas. Pero yo no podía creérmelo. Por eso mi abuelo había solicitado a la madre priora que le permitiera llevar una manta a su hermana, porque estaba enferma, para que pudiera abrigarse, porque aunque dormía con el hábito, que era de lana, muy grueso y áspero, pasaba mucho frío. Y la madre superiora se lo había concedido.
Pero la imagen que conservo desde niña es la del primer día que fui a visitarla. La del locutorio de las monjas, aquel misterioso recinto velado por cortinas apenas trasparentes, detrás de las que apenas podía verse una mujer, que vivía en una casa muy grande con otras hermanas, que apenas hablaban entre ellas, y, como me contó mi abuelo, rezaban y cantaban en la iglesia del convento por el día y por la anoche y comían en silencio y sólo hablaban algunas veces a la hora del recreo cuando la madre superiora decía “benedicamus Domino” y las monjas respondían a coro “Deo gratias”.
Aquella figura que apenas vi es la
única que conocí de mi tía abuela, la hermana Godelieve. Después de unos
momentos que estuvimos con ella, no sabría decir si mucho o poco tiempo, porque
estuve absorta en mis pensamientos y un poco asustada, nos despedimos. La monja
recuerdo que fue amable conmigo, pero no sé si fui capaz de decir una palabra.
Y salimos hacia la puerta del convento. Entonces todavía me esperaba otra
sorpresa: al llegar a la estrecha puerta que había al final de la reja del
locutorio, por una especie de ventana o mirilla, apareció una mano blanca,
blanca y casi en los puros huesos. Mi abuelo se la besó y me dijo: bésasela, Berta. Y yo se la besé y noté el frío en mis
labios, que todavía… recuerdo.
Luis
Frayle
Salamanca, 17 de mayo, 2020
 Papeles del Martes - Número 63 - 2019
Papeles del Martes - Número 63 - 2019 SEPÚLVEDA, Juan Ginés de
SEPÚLVEDA, Juan Ginés de Los seminaristas obreros de los 50. Campos de trabajo es un documento autobiográfico, donde el autor da
testimonio de los hechos vividos en su época de juventud. Pero a la vez es un documento de la historia reciente en
la que nace y crece la intrahistoria aquí narrada, que se desarrolla en un
Seminario y Colegio Mayor de la Universidad Pontificia de Salamanca en la
década de los 50 del siglo XX.
Los seminaristas obreros de los 50. Campos de trabajo es un documento autobiográfico, donde el autor da
testimonio de los hechos vividos en su época de juventud. Pero a la vez es un documento de la historia reciente en
la que nace y crece la intrahistoria aquí narrada, que se desarrolla en un
Seminario y Colegio Mayor de la Universidad Pontificia de Salamanca en la
década de los 50 del siglo XX.